Siempre estuve convencido de que mi vecino era Papá Noel.
Es uno de los recuerdos más intensos y hondos de mis
vacaciones navideñas en la infancia. No sé cómo surgió la idea, el pensamiento.
Supongo que el influjo de las fechas, el deseo. El caso es que me quedaba
embelesado, hipnotizado, viéndole trabajar, cuando salía en soleadas mañanas a
rastrillar su jardín o cortar el césped, a quitar la nieve acumulada en la
puerta del garaje o a podar su pequeño abeto… Su movimientos eran pausados, pero
seguros y firmes, poderosos. Siempre con su abundante y perfectamente recortada
barba blanca y su abrigo rojo para resguardarse del frío que siempre hace aquí
en invierno.
Es cierto que su aspecto ayudaba a que mi imaginación
infantil se disparara, pero no fue eso lo que reafirmó mi convicción sobre su
verdadera identidad. Aquello sólo aumentó las sospechas. Nada más. Era todo lo
que le rodeaba, ese aura de misterio, su comportamiento y todos aquellos
sucesos que se agolpaban cuando se acercaba la Navidad.
Nunca miró hacía mi ventana, al menos nunca me percaté de
ello, por eso se me hacía una obviedad que tenía poderes. Parecía saber
perfectamente cuando le observaba, y bromeaba conmigo poniendo mensajes en la
nieve, para que los leyera. Siempre el mismo: Hola, chaval. Su sonrisa
posterior le delataba.
Los niños no paraban de acudir a su puerta, lo que era un
misterio para mí. Entraban en lo que debía ser un paraíso de juguetes o
fantasía, y al cabo de un tiempo volvían a salir como si tal cosa.
Muchos camiones paraban frente a su jardín, cargando y
descargando paquetes grandes y pequeños, algo que era más frecuente cuando se
aproximaba la Navidad. Tenía un trineo magnífico que siempre estaba por el
jardín, salvo cuando llegaba la Nochebuena.
Todo encajaba de una forma sutil, cotidiana, perfectamente
secreta y natural, que evidentemente pasaba desapercibida para la mayoría, pero
que yo veía claramente.
Nunca se fue de mi memoria aquel vecino tan cercano, ni
siquiera cuando dejamos de ir allí en vacaciones. Lo recordaba en cada Navidad,
sabía que me visitaría, aunque no lo viera. Con los años mi certeza no mermó, sólo
se convirtió en un eco. Una idea bonita.
Evidentemente, siendo adulto, mi cabeza sabía que aquello no
era así, no por las coherentes explicaciones que me dieron de todos esos
misterios, sino porque la inocencia se va desvaneciendo sin darnos cuenta, va
cediendo su sitio, gota a gota, al cinismo. A pesar de ello, más allá de la
lógica de la cabeza, yo mantuve el rescoldo de la ilógica caótica del sentir,
un sentir que era igual de firme que en mi infancia. La vulgar realidad no iba a
destruir ni desmitificar aquellos recuerdos e ideas, ni a explicar la
imaginación, lo único que logró fue acrecentar mi curiosidad por aquel hombre.
El anciano de barba nevada y abrigo rojo que trabajaba en el
jardín era un prestigioso experto en seguridad casi retirado que no pudo evitar
la muerte de su hijo en un accidente. Aquellas circunstancias que tan extrañas
me parecían de pequeño tenían sencillas explicaciones. El hombre barbado daba
clases en su casa, de ahí que acudieran tantos chavales a llamar a su puerta. Aquellos
camiones que iban y venían con paquetes de todos los tamaños, eran los envíos y
encargos que pequeñas empresas mandaban para que revisara la seguridad de sus
productos. Muebles, piezas de cocina, incluso juguetes, que él testaba esporádicamente…
En la época navideña simplemente había más demanda. La víspera de Nochebuena se
ausentaba junto a su mujer para pasar un par de días en la casa de los padres
de ella, como una especie de tradición o ritual que hacían todos los años. Guardaba
el trineo en el garaje cuando marchaban…
No había misterio. Todo era muy lógico, muy sensato, poco
mágico. Pero todo eso sólo era el mediocre envoltorio. Aquel relato convencional
sólo parecía existir para intentar negar lo excepcional. Siguiendo aquellas
huellas en la nieve, rascando en el hielo del recuerdo, descubrí la magia de
aquel señor, de aquel Papá Noel.
Todos los años, aquel hombre pasaba la Navidad con los padres
de su mujer junto a su familia en una casa ahora desierta. Ahora el hombre iba
ocasionalmente para mantenerla lo más limpia y decente posible, porque la mujer
parecía recobrar la vitalidad en el hogar de su infancia cuando la llevaba por
esas fechas. Iban allí porque es lo que hacían cuando su hijo vivía. Aquel
ritual simplemente era la devoción a un recuerdo, un homenaje al hijo que
falleció una Nochebuena.
Un accidente en aquel espléndido trineo que guardaba en el garaje.
Una presencia que se fue, pero que él lucharía por conservar.
Cuando su mujer quedó incapacitada apenas salía de su
habitación, tan solo el recuerdo de su hijo lograba darle sosiego. Por ello,
aquel hombre decidió agarrarse a la vida, no dejarse ir. Las clases que daba a
los chicos eran de piano. Había cultivado su afición a la música en su hijo, al
que comenzó a dar clases desde bien pequeño, germinando en el chico una
vocación que le encauzó hacia la carrera musical. Era un prometedor pianista. Convirtió
su afición y talento en una dedicación más. En la sala acondicionada e insonorizada
para el resto del vecindario, sus alumnos tomaban lecciones deleitando a su
esposa, haciéndola rememorar lejanos tiempos infantiles que creía presentes. La
música la hacía feliz.
Los fogonazos de lucidez de su mujer eran cada vez menos. Siempre
recordaba cómo ella bromeaba acerca de lo diferentes que eran. Ella, como una
estación de provincias, paciente y tranquila, él, en cambio, un torbellino,
como la Gran Vía. Cuando su memoria se ausentaba, aquel hombre sólo deseaba que
saliera algún tren desde aquella estación hasta la Gran Vía.
Y fue hermoso entender que aquellos mensajes que el hombre
escribía en la nieve no iban dirigidos a mí, fue hermoso saber que aquel hombre
era aún mejor que Papá Noel.
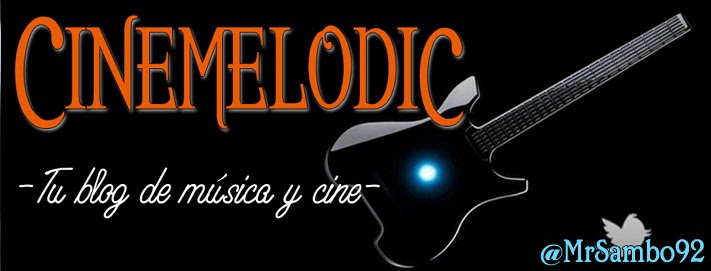

No hay comentarios:
Publicar un comentario